La planificación urbana de Buenos Aires manifiesta las tensiones entre las aspiraciones progresistas de ordenamiento territorial y las dinámicas del mercado inmobiliario que han incidido de manera decisiva en la conformación de la morfología metropolitana contemporánea. Desde fines del siglo XIX, la ciudad ha sido escenario de múltiples proyectos de planificación que procuraron orientar el crecimiento urbano en función de principios de equidad social, higiene pública y acceso democrático al espacio común; sin embargo, tales iniciativas fueron recurrentemente subordinadas a la lógica de acumulación del capital inmobiliario, consolidando un patrón de desarrollo que se acentúa con los años y privilegia la valorización diferencial del suelo por sobre la garantía de derechos urbanos colectivos.
La especulación inmobiliaria como estructurante del ordenamiento territorial
La especulación inmobiliaria se ha instituido como el principal motor estructurante del ordenamiento urbano de Buenos Aires, desplazando gradualmente los intentos de planificación de carácter social y acentuando la fragmentación socio-espacial mediante procesos de segregación y diferenciación territorial. Este fenómeno es la expresión madura de una dinámica histórica, donde las políticas urbanas han oscilado entre orientaciones redistributivas y períodos de hegemonía mercantil, con un predominio cada vez más marcado de esta última tendencia desde la implantación de las reformas neoliberales de la década de 1990.
El propósito de este análisis es indagar en los modos en que la especulación inmobiliaria se configura como un mecanismo central de producción del espacio urbano, estableciendo condiciones diferenciadas de acceso, uso y apropiación del territorio metropolitano. La metodología propuesta integra una perspectiva histórica de las políticas de planificación con un enfoque sociológico orientado a identificar sus efectos territoriales, incorporando los marcos conceptuales de la teoría crítica urbana para explicar cómo inciden en la configuración de la estructura social de la ciudad los procesos de financiarización del suelo.1
Aportes de la teoría crítica urbana
La teoría crítica urbana ha encontrado en autores como Henri Lefebvre, David Harvey, Saskia Sassen y Manuel Castells un conjunto de marcos conceptuales que permiten comprender con mayor precisión las dinámicas de producción, apropiación y conflicto en el espacio urbano contemporáneo.
Henri Lefebvre: el derecho a la ciudad
Henri Lefebvre introduce el concepto de derecho a la ciudad como una categoría crítica que trasciende la dimensión legal o administrativa, para situarse en el terreno político y social de la producción del espacio urbano. En su obra “Le droit à la ville” (1968), plantea esta noción como una reivindicación colectiva que busca restituir a los habitantes la capacidad de transformar, apropiarse y participar activamente en los procesos que configuran la ciudad.5
Su teoría de la producción del espacio en el marco de las sociedades capitalistas, señala cómo el valor de uso queda subordinado a la lógica de valorización del capital, generando configuraciones espaciales caracterizadas por la exclusión, la segregación funcional y la desposesión de amplios sectores sociales. Frente a esta dinámica, el derecho a la ciudad se entiende como un principio que articula distintos niveles de exigencia: el derecho de uso frente al derecho de cambio que privilegia la primacía de habitar, disfrutar y experimentar el espacio urbano sobre su conversión en mercancía o activo inmobiliario; el acceso equitativo a los recursos urbanos como vivienda, transporte, espacios públicos, servicios y bienes culturales; y la participación en la gestión y construcción de la ciudad, en la medida en que los habitantes deben ser considerados agentes activos y no meros consumidores del entorno construido.
Al concebir la ciudad como una obra colectiva, resultado de la historia, la vida cotidiana y las relaciones sociales, Lefebvre señala que este derecho no puede entenderse en términos individuales, sino como un derecho colectivo que interpela directamente las lógicas de privatización y exclusión inherentes a la urbanización capitalista. La noción se funda como crítica a los procesos de mercantilización del espacio y como horizonte para imaginar y producir nuevas formas de vida urbana más inclusivas, equitativas y democráticas.
David Harvey: acumulación por desposesión
David Harvey desarrolla una ampliación crítica de la teoría marxista de la acumulación originaria mediante la formulación del concepto de acumulación por desposesión, aplicado con especial énfasis al ámbito urbano.6 Su planteo sostiene que la reproducción del capitalismo no depende exclusivamente de la producción y el intercambio de mercancías, sino también de procesos que transfieren riqueza desde las mayorías hacia el capital, a menudo a través de mecanismos coercitivos.
En el espacio urbano, esta dinámica se manifiesta de manera visible en la privatización de bienes comunes como la tierra, el agua, los servicios urbanos o incluso los espacios públicos, en la especulación inmobiliaria que convierte la vivienda en un activo financiero y no en un derecho, y en la gentrificación, entendida como la expulsión de poblaciones de bajos ingresos a partir de la revalorización de determinados sectores de la ciudad.
El endeudamiento, tanto de los hogares mediante hipotecas y créditos como de los municipios a través de compromisos financieros estructurales, configura otro mecanismo de transferencia hacia el capital financiero. A ello se suman los grandes proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos, orientados a la atracción de inversión y turismo, que en muchos casos se realizan a costa del desplazamiento de comunidades locales.
Harvey interpreta que las ciudades contemporáneas se han convertido en escenarios centrales de la acumulación capitalista, donde las prácticas de despojo deben entenderse como componentes estructurales del modelo económico. En este contexto, la categoría de empresarialismo urbano resulta clave para comprender cómo el Estado orienta la planificación territorial y las políticas urbanas hacia los intereses del capital privado, consolidando así la mercantilización del espacio urbano y reforzando las desigualdades socio-espaciales.
Saskia Sassen: ciudades globales
Saskia Sassen desarrolla el concepto de ciudades globales en su obra “The Global City” (1991), donde identifica el papel de determinados centros urbanos como nodos estratégicos dentro de las redes transnacionales de capital.7 Señala que la globalización no implica la pérdida de relevancia de lo local, sino su reconfiguración: las grandes metrópolis se convierten en espacios privilegiados de concentración de funciones de comando, de servicios financieros avanzados y de sedes corporativas transnacionales, articuladas mediante infraestructuras de comunicación y transporte de alcance planetario.
Entre los rasgos distintivos de las ciudades globales se encuentra la fuerte concentración de capital financiero e institucional como bancos, bolsas de valores, y oficinas centrales de multinacionales, junto con el desarrollo de servicios especializados de alto nivel, tales como consultorías, estudios jurídicos, firmas contables y telecomunicaciones avanzadas. Estas dinámicas generan un patrón urbano caracterizado por la intensificación de las desigualdades socioeconómicas: al crecimiento de sectores laborales altamente cualificados y remunerados se superpone la expansión de actividades precarias y mal pagadas, vinculadas a servicios, cuidados y mantenimiento, que sostienen la operatividad cotidiana de estas metrópolis.
Sassen destaca además la hiperconexión transnacional de estos centros, como Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong o São Paulo, que tienden a vincularse más estrechamente entre sí, más que con su territorio nacional, redefiniendo las escalas de integración y dependencia territorial. Estas transformaciones se materializan en el espacio urbano a través de fenómenos como la gentrificación, la reestructuración de barrios, la producción de distritos financieros y tecnológicos, y la construcción de infraestructuras de alcance internacional, entre ellas aeropuertos y complejos de negocios.
El concepto de ciudad global permite comprender cómo la globalización se concreta en configuraciones espaciales específicas, donde el suelo urbano se transforma en activo especulativo y el poder económico se concentra en formas urbanas que combinan centralidad financiera, polarización social y una creciente mercantilización del territorio.
Manuel Castells: movimientos sociales urbanos
Manuel Castells introduce una perspectiva centrada en los movimientos sociales urbanos, entendidos como formas de resistencia frente a la mercantilización del territorio y a los procesos de exclusión derivados de la lógica capitalista. Su enfoque desplaza el análisis de la ciudad desde el urbanismo técnico o el mercado hacia la acción colectiva, concebida como un agente decisivo en la transformación del espacio urbano.
En “La cuestión urbana” (1972) y, posteriormente, en “La ciudad y las masas” (1983)8, Castells sostiene que los conflictos urbanos no deben reducirse a la lucha de clases tradicional vinculada al espacio de producción, sino que se manifiestan en el ámbito de la reproducción social, donde se inscriben demandas relativas a la vivienda, el transporte, los servicios, el medio ambiente y los equipamientos colectivos. La ciudad se configura como un espacio de conflicto en el que emergen movimientos sociales orientados a cuestionar la distribución desigual de recursos y a redefinir los usos y el control del territorio.
Entre los aportes más relevantes de su marco teórico destaca la consideración de la dimensión cultural y simbólica de las luchas urbanas, en la medida en que estas no se limitan a la obtención de bienes materiales, sino que también implican reivindicaciones de identidad, pertenencia y sentido del lugar. Asimismo, en sus trabajos más recientes, particularmente en “La era de la información”, Castells incorpora la centralidad de la comunicación y de las redes digitales como instrumentos de articulación y visibilización de los movimientos urbanos, anticipando el papel de internet y de las tecnologías de la información en las movilizaciones contemporáneas.9
Bajo este concepto, la ciudad aparece como un campo estratégico de disputa, en el cual los movimientos urbanos interpelan las formas de gestión y reivindican el espacio como bien común, en oposición a su subordinación a la racionalidad económica.
Del progresismo urbano a la consolidación de la división de clases
Políticas urbanas progresistas del siglo XX
“La urbanización de Buenos Aires se vincula con la inserción dependiente del país en las relaciones capitalistas, con un modelo agro-exportador articulado con la industrialización británica. La construcción de la ciudad se sustentó en la importante renta rural diferencial que recibía la economía nacional que explica la existencia de grandes palacios privados y públicos, en su sector norte, y conventillos donde se hacinaba la población migrante, fundamentalmente hacia el sur.” 10
Durante la primera mitad del siglo XX, Buenos Aires atravesó un ciclo de políticas urbanas de carácter progresista que procuraron articular el crecimiento metropolitano con criterios de integración social y acceso democrático a la ciudad.11 Entre 1920 y 1950, los planes reguladores priorizaron la expansión del transporte público, la provisión de espacios verdes y la construcción de vivienda obrera, concebidos como componentes estructurantes del desarrollo urbano.12
En tal sentido, se destaca “la contribución conceptual y estratégica de J. C. N. Forestier en su colaboración al Proyecto Orgánico de la Comisión de Estética Edilicia para la ciudad de Buenos Aires. Introdujo una aproximación administrativa al tema de los espacios libres sustentada en la clasificación y la medición de los efectos de bienestar y los radios de eficacia de distintas tipos de parques, terrenos de juego y avenidas paseo.”13
El Plan Director para Buenos Aires de Le Corbusier
Las primeras aproximaciones de Le Corbusier a la ciudad de Buenos Aires se remontan a los bocetos realizados durante su viaje a Sudamérica en 1929, donde exploró una lectura abstracta de la trama urbana y una concepción monocéntrica de la metrópolis. Estas ideas iniciales se convirtieron en el punto de partida para el Plan Director de Buenos Aires (PDBA), cuya elaboración formal tuvo lugar casi una década más tarde, aunque nunca se implementó.
El desarrollo del Plan se concretó entre octubre de 1937 y octubre de 1938, a partir de la iniciativa de Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan, quienes, se incorporaron en el atelier de Le Corbusier en la rue de Sèvres, encargándose de la recopilación, sistematización y producción gráfica del material. El contexto intelectual del Plan evidencia una interacción con antecedentes locales, particularmente con el Proyecto Orgánico de la Comisión de Estética Edilicia (CEE) de 1925, concebido bajo la intendencia de Carlos Noel. Le Corbusier conservaba un ejemplar de esta publicación, al que denominaba “libro oficial”, y del cual extrajo el plano de José Bermúdez de 1713 y directrices programáticas.
El Grupo Austral elaboró en 1939 un Plan de Buenos Aires que carecia de encargo oficial y manifestaba con claridad la intención de aplicar los principios del urbanismo moderno a la reconfiguración de la metrópolis.14
En 1947, a instancias del intendente de Buenos Aires, se constituyó la Oficina del Plan Director de Buenos Aires (OPDBA), también denominada Estudio del Plan de Buenos Aires (EPBA), bajo la dirección de Jorge Ferrari Hardoy.15 Esta iniciativa buscaba materializar y actualizar los lineamientos propuestos por Le Corbusier en la década anterior; sin embargo, la experiencia fue una tentativa inconclusa, caracterizada por limitaciones institucionales y conflictos de gestión, que terminó por profundizar el distanciamiento y la ruptura definitiva entre Ferrari Hardoy y el arquitecto suizo.
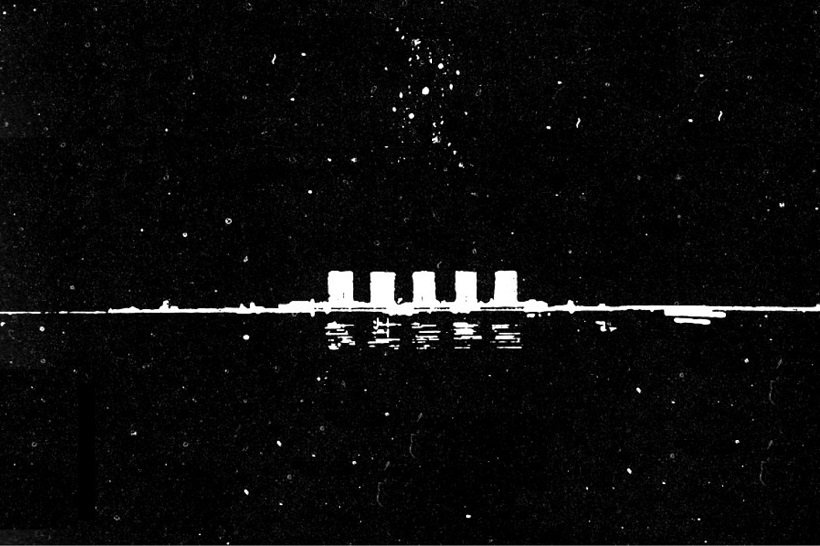
Inscripción territorial de las desigualdades sociales
Todas estos planes se enfrentaron a límites estructurales que condicionaron su efectividad y su continuidad. La ausencia de mecanismos de captura de plusvalías urbanas permitió que los beneficios de la inversión pública en infraestructura fueran apropiados privadamente, debilitando la capacidad del Estado para sostener políticas redistributivas. La acción estatal tendió a retroalimentar procesos especulativos que encarecieron el acceso al suelo urbano y profundizaron las desigualdades.
La resistencia de los sectores que acumulaban tierras se tradujo en estrategias de bloqueo institucional, captura regulatoria y presión política, que limitaron la capacidad estatal de ejercer una planificación de carácter redistributivo. En consecuencia, el proyecto progresista urbano quedó progresivamente subordinado a los intereses del capital inmobiliario.
La insuficiencia de las políticas para revertir la especulación inmobiliaria derivó en la inscripción material de las desigualdades sociales en la morfología urbana de Buenos Aires. La histórica diferenciación norte-sur, que concentra los sectores de mayores ingresos en los barrios altos de la zona norte y desplaza a las poblaciones de bajos recursos hacia el sur y la periferia, constituye un ejemplo concluyente de esta segmentación socio-espacial.
La oposición centro-periferia reproduce la lógica de concentración de equipamientos, servicios y oportunidades de empleo en las áreas centrales mientras las zonas periféricas acumulan déficits estructurales de infraestructura y conectividad. Este patrón espacial consolida un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales al restringir las oportunidades vitales de los sectores populares.
La dualidad entre ciudad formal e informal materializa la exclusión de amplios grupos sociales del mercado legal de vivienda. Villas de emergencia, asentamientos precarios y ocupaciones irregulares emergen como estrategias de supervivencia de quienes, imposibilitados de acceder al suelo urbano por vías mercantiles, encuentran en la informalidad la única vía de inserción territorial.
La especulación inmobiliaria como estructurante del territorio
El rol del capital privado en la configuración espacial
“Los cambios de la política habitacional siguieron lineamientos como los del Banco Mundial (BM), que recomendó a los Estados cambiar el rol de productores de vivienda por el de facilitadores del sector privado en la atención de la demanda de los diferentes estratos sociales, sobre la base de perfeccionar el mercado financiero de la vivienda a través de la titulación y constitución de hipotecas negociables.”16
Desde la década de 1990, el capital privado y el mercado inmobiliario asumieron un papel protagónico en la configuración del territorio de Buenos Aires, desplazando progresivamente al Estado como agente central de planificación. Este cambio se enmarca en las reformas neoliberales que redefinieron las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, a partir de procesos de privatización, desregulación y flexibilización normativa que habilitaron la expansión del capital inmobiliario como regulador de la dinámica metropolitana.
Los grandes desarrolladores, frecuentemente vinculados a capitales financieros transnacionales, adquirieron capacidad de incidir en las decisiones de ordenamiento territorial, lo que derivó en la proliferación de megaproyectos que transforman extensas áreas de la ciudad bajo criterios de rentabilidad privada. Puerto Madero constituye el caso ejemplificador de esta modalidad, aunque intervenciones similares se multiplican en diversas zonas del área metropolitana.
Valorización diferencial del suelo como mecanismo de exclusión
“El empresarialismo se centra más en la economía política del lugar y no en la del territorio. La construcción del lugar es entendida como el impulso de proyectos específicos locales (estadios deportivos, centros comerciales y de convenciones, o un centro cultural) que son una faceta de la estrategia de regeneración urbana; en tanto que la construcción del territorio involucra proyectos económicos de mayor alcance (como vivienda y educación, por ejemplo). Si bien, la construcción del lugar puede tener efectos a escala metropolitana (mejora en la base impositiva, circulación local de ingresos y creación de empleos) usualmente no aborda los problemas más amplios que aquejan a la región o al territorio en su totalidad.”17
La valorización diferencial del suelo se consolidó como un mecanismo central de exclusión y concentración de riqueza en el espacio urbano contemporáneo. Este proceso implica la generación intencional de asimetrías en los precios del suelo mediante estrategias de acaparamiento especulativo, promoción selectiva de inversiones en infraestructura y manipulación de normativas urbanísticas.
Los capitales inmobiliarios desarrollan, en este marco, prácticas sofisticadas de valorización territorial que incluyen la identificación de áreas subutilizadas con potencial de apreciación, la gestión de cambios normativos que habilitan usos más rentables y la coordinación de inversiones que generan efectos sinérgicos de valorización. Estas dinámicas configuran una geografía especulativa caracterizada por la segmentación territorial en función de gradientes de rentabilidad.
La captura de rentas urbanas a través de estos mecanismos transfiere riqueza desde los sectores sociales que requieren acceso al suelo para satisfacer necesidades habitacionales hacia los agentes que controlan la propiedad territorial con fines especulativos. Se trata de un sistema de redistribución regresiva que concentra los beneficios del desarrollo urbano en manos de los que acumulan el suelo.
Articulación entre políticas estatales, capital financiero y desarrolladores
La hegemonía del capital inmobiliario en la producción del espacio urbano implica una reorientación de sus funciones hacia la facilitación de la acumulación privada. Esto se manifiesta en la provisión de infraestructuras, la flexibilización de códigos urbanísticos, la creación de instrumentos financieros y la concesión de garantías institucionales que favorecen los intereses de los grandes desarrolladores. Ejemplo de ello son los distritos económicos de la Ciudad de Buenos Aires, concebidos para estimular la valorización privada de determinadas áreas.
El capital financiero, tanto local como transnacional, aporta los recursos necesarios para sostener operaciones especulativas de gran escala, integrando la urbanización de Buenos Aires en circuitos globales de valorización inmobiliaria. Esta financiarización del territorio urbano subordina la planificación a criterios de rentabilidad financiera, desplazando consideraciones vinculadas a la utilidad social o a la sostenibilidad ambiental.

Políticas municipales recientes en CABA: la consolidación de la desigualdad
En los últimos veinte años, las administraciones municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han desempeñado un rol decisivo en la ampliación de las desigualdades sociales y en la facilitación del crecimiento especulativo del mercado inmobiliario. La adopción de un modelo urbano neoliberal, basado en la valorización diferencial del suelo y en la promoción de megaproyectos orientados a sectores de altos ingresos, consolidó la proliferación de desarrollos exclusivos como Puerto Madero, los distritos económicos y las intervenciones en Palermo que, al elevar los precios del suelo, promovieron procesos de gentrificación y desplazamiento poblacional.18
En contraste, las políticas habitacionales impulsadas por el gobierno local resultaron insuficientes y en muchos casos confinadas a la periferia, reforzando la segregación territorial. La persistencia de villas de emergencia en el sur de la ciudad y las dificultades de acceso al mercado formal de vivienda reflejan la exclusión estructural derivada de la especulación inmobiliaria. Iniciativas de urbanización de barrios populares, como el caso de Villa 31, han enfrentado avances parciales y, al mismo tiempo, la amenaza de gentrificación asociada a la valorización posterior de los terrenos.
La promoción de distritos temáticos o creativos como el Distrito de las Artes en La Boca, evidencia una política de intervención urbana orientada a atraer inversión privada, pero con efectos de segregación socio-espacial. La ausencia de instrumentos efectivos de captura de plusvalías urbanas refuerza este patrón, ya que las rentas generadas por las inversiones públicas y privadas se concentran en actores particulares, reduciendo la capacidad estatal de financiar políticas redistributivas.
En conjunto, las políticas municipales de las últimas décadas han priorizado la lógica de valorización financiera del suelo por sobre la integración socio-espacial. La articulación entre Estado, capital inmobiliario y capital financiero ha estructurado un modelo urbano excluyente, en el cual los beneficios de la transformación territorial se concentran en sectores privilegiados, mientras amplios grupos sociales permanecen marginados del acceso equitativo a la ciudad.
Casos de estudio
Puerto Madero: gentrificación y centralidad elitista
Puerto Madero constituye el ejemplo paradigmático de la aplicación del modelo empresarial de desarrollo urbano en Buenos Aires, materializando en el espacio las políticas neoliberales implementadas en la década de 1990. El proyecto, gestionado a través de una corporación público-privada, transformó los antiguos terrenos portuarios en una centralidad elitista orientada a los mercados globales.
El mecanismo central de esta operación fue la creación artificial de escasez de suelo central: la retención de parcelas hasta alcanzar valores que justificaran desarrollos de lujo orientados a sectores de altos ingresos y empresas transnacionales. Esta estrategia generó las rentas más elevadas del mercado inmobiliario metropolitano y consolidó a Puerto Madero como emblema de la Buenos Aires neoliberal.
El despliegue de estrategias de marketing territorial contribuyó a redefinir el “sentido del lugar”, construyendo una imagen de modernidad cosmopolita en contraste con la ciudad existente. Este dispositivo simbólico legitimó la segregación social implícita en un enclave urbano accesible exclusivamente a grupos de ingresos altos.
Los efectos de Puerto Madero trascienden su perímetro inmediato: estableció referencias de precios que impactaron en todo el mercado inmobiliario y desencadenó procesos de gentrificación en barrios aledaños. Al mismo tiempo, funciona como dispositivo de atracción de capitales especulativos que buscan replicar su modelo en otras áreas metropolitanas.
Palermo y barrios en proceso de gentrificación
El caso de Palermo refleja un proceso de gentrificación consolidado a partir de la convergencia entre capital inmobiliario, políticas de “revitalización urbana” y transformaciones culturales que revalorizaron territorios previamente depreciados. Desde los años 2000, la instalación de actividades gastronómicas, culturales y de entretenimiento atrajo a sectores de ingresos medios-altos, incrementando el valor del suelo y estimulando dinámicas especulativas.
La gentrificación en Palermo opera a través de mecanismos graduales de desplazamiento: el encarecimiento de los alquileres, la reorientación del comercio hacia consumos de mayor poder adquisitivo y la flexibilización normativa que habilita usos más intensivos del suelo. Estos procesos configuran formas de “violencia lenta” que expulsan a la población residente histórica.
El resultado es una homogeneización cultural y social que sustituye la diversidad original por paisajes urbanos estandarizados, ajustados a las preferencias de sectores medios-altos globalizados. Este proceso, además de modificar la composición social, genera un patrón de propagación especulativa hacia barrios vecinos, mediante dinámicas de filtrado que desplazan sucesivamente a distintos grupos hacia zonas periféricas.
Villa 31: urbanización e incertidumbre frente a la especulación
La Villa 31 Barrio Padre Mugica, constituye un caso complejo en el que las políticas de integración urbana coexisten con la persistencia de mecanismos estructurales de segregación. Desde 2009, diversas intervenciones estatales procuraron revertir décadas de exclusión mediante infraestructura, regularización dominial y equipamientos sociales.
No obstante, la localización estratégica del barrio, adyacente al centro financiero y a áreas de alta valorización, lo expone a presiones especulativas que podrían traducirse en procesos de gentrificación una vez concluidas las obras de urbanización. De este modo, los beneficios derivados de la inversión pública corren el riesgo de ser capturados por el mercado inmobiliario, desplazando a los habitantes originales.
La experiencia del Barrio Padre Mugica revela las contradicciones inherentes a las políticas de urbanización en contextos dominados por la especulación. Incluso con mejoras materiales, la persistencia del estigma territorial demuestra que la segregación no se limita a las condiciones físicas, sino que se reproduce también en representaciones sociales que naturalizan la exclusión.

La Buenos Aires contemporánea: entre inclusión y exclusión
Programas recientes de urbanización y vivienda social
Desde 2003, Argentina experimentó una reactivación de las políticas habitacionales orientadas a reducir el déficit acumulado durante las décadas neoliberales. Entre las principales iniciativas se destacan el Plan Federal de Viviendas y, posteriormente, el Pro.Cre.Ar. Ambos programas representaron intentos de reposicionar al Estado como agente activo en la provisión de vivienda, aunque operaron en un contexto donde la hegemonía del mercado inmobiliario condicionaba de manera estructural los resultados.
El Plan Federal de Viviendas permitió la construcción de más de 100.000 unidades habitacionales en el área metropolitana de Buenos Aires entre 2004 y 2015, constituyendo la intervención estatal más significativa en materia habitacional desde el período peronista. El Pro.Cre.Ar, lanzado en 2012, introdujo un esquema innovador al dirigirse a sectores medios y medios-bajos mediante créditos hipotecarios subsidiados. No obstante, la ausencia de políticas complementarias de regulación del mercado de suelo generó efectos especulativos: el incremento de la demanda estimuló aumentos de precios que limitaron la efectividad del programa y restringieron el acceso de los beneficiarios al mercado formal de vivienda.
La experiencia de ambos programas evidencia los límites de las políticas habitacionales que no pueden abordar de manera integral la cuestión del suelo urbano. Al funcionar como estímulos de demanda solvente dentro de un mercado especulativo, estas iniciativas terminan reforzando los mecanismos que encarecen el acceso al hábitat.
Contraste entre discursos progresistas y financiarización del suelo
Tras la crisis de 2001, los gobiernos adoptaron retóricamente el principio del derecho a la ciudad como fundamento de las políticas urbanas, incorporando nociones derivadas de la teoría crítica urbana al discurso oficial. Sin embargo, esta orientación discursiva coexistió con la profundización de procesos en los que el suelo se transformó en un activo financiero, donde la lógica especulativa subordinó las decisiones de ordenamiento territorial.
La creciente inserción del mercado inmobiliario argentino en circuitos financieros globales transformó el suelo urbano en activo de inversión, atrayendo capitales internacionales y desvinculando progresivamente el valor del suelo de su utilidad social. En este marco, la volatilidad de los precios inmobiliarios se intensificó, consolidando la vivienda como mercancía antes que como derecho.
Durante la administración Cambiemos (2015-2019), los programas de “inclusión financiera” ampliaron esta tendencia, incorporando a sectores medios en circuitos de endeudamiento hipotecario que consolidaron la vivienda como activo financiero. Aunque fueron presentadas como estrategias para democratizar el acceso al crédito, en la práctica estas políticas operaron como mecanismos que subordinan la vida cotidiana a la lógica financiera, a través del endeudamiento constante y la dependencia del crédito.
La contradicción entre discursos progresistas y prácticas neoliberales se resolvió sistemáticamente en favor de estas últimas. El derecho a la ciudad fue resignificado como derecho al consumo urbano, despojándose de su contenido original ligado a la transformación estructural del espacio y a la justicia social.
Persistencia de la división de clases en el territorio urbano
A pesar de la implementación de programas sociales y políticas de integración, la división de clases continúa siendo el principio estructurante del territorio metropolitano de Buenos Aires.19 Las mejoras puntuales en las condiciones habitacionales de algunos sectores populares no alteraron sustancialmente los patrones de segregación que organizan la geografía social de la ciudad.
En las últimas décadas, la brecha entre el norte y el sur se ha intensificado, reflejándose en una distribución desigual de infraestructura, servicios y oportunidades, lo que amplía las desigualdades sociales y limita la movilidad social ascendente.
La proliferación de urbanizaciones cerradas en la periferia configuró nuevas modalidades de segregación que combinan aislamiento físico y diferenciación simbólica. Estos enclaves de privilegio funcionan como espacios de reproducción de élites, progresivamente desvinculados del tejido urbano compartido.
En paralelo, vastos territorios periféricos continúan marcados por la precariedad habitacional, la insuficiencia de infraestructura y la desconexión metropolitana, consolidando un territorio que absorbe los costos sociales del modelo especulativo de desarrollo. Esta dualización expresa la incapacidad del mercado inmobiliario para garantizar el acceso democrático a la ciudad y revela la persistencia de la segregación como característica estructural del espacio urbano contemporáneo.
Conclusiones: La especulación inmobiliaria como eje ordenador del espacio urbano
El recorrido histórico desarrollado exhibe la manera en que la especulación inmobiliaria se consolidó como el principio ordenador del espacio urbano en Buenos Aires. Las lógicas de planificación social fueron progresivamente subordinadas a criterios de rentabilidad privada, configurando un modelo de desarrollo en el que la valorización del capital prevalece sobre el derecho a la ciudad.
Esta hegemonía se reproduce mediante la captura de rentas urbanas, la segmentación territorial del mercado de suelo y la articulación entre capitales privados y políticas estatales. El resultado es un sistema de producción del espacio que concentra beneficios en sectores de capital y desplaza los costos sociales y ambientales hacia los sectores populares.
La transformación de la ciudad en un activo especulativo, donde el suelo, la vivienda y las infraestructuras dejan de concebirse como bienes de uso o derechos colectivos para convertirse en instrumentos de valorización financier intensifica estas dinámicas, insertando el desarrollo urbano metropolitano en circuitos globales de valorización especulativa que limitan la capacidad de planificación democrática.
©MG
Notas:
1 La financiarización es un proceso económico por el cual cada vez más aspectos de la vida social y productiva se traducen en instrumentos financieros. Esto implica que bienes, servicios, deudas, promesas de pago, expectativas de rentabilidad e incluso activos intangibles se convierten en productos que pueden comprarse, venderse o especularse en los mercados. El objetivo declarado de este proceso es facilitar el intercambio al transformar todo valor en algo comparable e intercambiable como una moneda, acción, bono o derivado, aunque en la práctica también concentra poder en el sistema financiero y redefine cómo se organizan la economía y la vida cotidiana.
2 Hacia finales del siglo XIX, Buenos Aires experimentaba una urbanización descontrolada, precaria e insalubre. Esta situación generó una preocupación por la «desnaturalización del medio ambiente en la ciudad moderna», un tema que también inquietaba a los ingenieros sanitarios de la época. (Carre,2013)
3 A principios del siglo XX, el Estado ya buscaba garantizar condiciones de higiene y control de la población. Si bien la producción directa de vivienda social por parte del Estado fue limitada en este periodo, su intervención se manifestaba en la regulación y el fomento de ciertas prácticas urbanas. (Pírez,2016)
4 Entre 1948 y 1954, el Estado construyó directamente alrededor de 13.000 viviendas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a las que se sumaron 7.787 unidades edificadas por el Banco Hipotecario Nacional. Sin embargo, este volumen fue limitado en comparación con el crecimiento demográfico del AMBA, que superó los 2 millones de habitantes entre 1947 y 1960. (Pírez,2016)
5 “Le droit à la ville” (1968), obra del filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, es un texto fundacional en la teoría urbana contemporánea que introduce el concepto de derecho a la ciudad como categoría política y social frente a los procesos de urbanización capitalista. Publicado en un momento de intensas transformaciones metropolitanas en Europa y América, el libro sitúa el debate en torno a la expansión urbana y la especulación inmobiliaria, fenómenos que daban lugar a crecientes formas de desigualdad espacial, segregación residencial y exclusión social.
6 David Harvey desarrolla el concepto de acumulación por desposesión en el marco de su análisis del capitalismo contemporáneo, formulado de manera sistemática en “The New Imperialism” (2003). El término constituye una reformulación crítica de la categoría marxista de acumulación originaria descrita por Karl Marx en El capital como el proceso histórico mediante el cual el capital se conforma a partir de la expropiación de bienes comunes, el cercamiento de tierras y la explotación inicial de la fuerza de trabajo. Para Harvey, este mecanismo no se circunscribe a una etapa fundacional del capitalismo, sino que se actualiza de manera recurrente como estrategia de reproducción del sistema, manifestándose en distintos ámbitos, entre ellos el urbano, a través de privatizaciones, especulación financiera e instrumentos de control territorial.
7 “The Global City: New York, London, Tokyo” (1991) es la obra más influyente de Saskia Sassen, socióloga neerlandesa-estadounidense, en la que introduce el concepto de “ciudad global” para describir el papel estratégico que ciertas metrópolis desempeñan en la economía mundial. Publicado en 1991, el libro analiza cómo, en el contexto de la globalización económica y la liberalización financiera, algunas ciudades se consolidan como centros de control y gestión de flujos globales de capital, información y servicios especializados.
8 En “La ciudad y las masas: Sociología de los movimientos sociales urbanos” (1983), Manuel Castells desplaza el análisis urbano tradicional, centrado en la forma y la planificación, hacia el estudio de los movimientos sociales urbanos como agentes históricos de transformación. Castells argumenta que la ciudad no puede entenderse solo como espacio físico ni como simple escenario económico, sino como espacio socialmente producido, donde los conflictos urbanos expresan luchas por el control de los recursos colectivos, los servicios, el espacio y la identidad cultural.
9 La trilogía “La era de la información” de Manuel Castells, publicada entre 1996 y 1998, analiza el surgimiento de una sociedad en red estructurada en torno a las tecnologías de la información, la globalización y una nueva economía basada en el conocimiento. Castells sostiene que la revolución tecnológica de finales del siglo XX genera una transformación estructural comparable a la revolución industrial, pero centrada en la información y las redes digitales. Esta reorganización impacta profundamente en la economía, la política, la cultura y el espacio urbano.
10 (Pírez,2016, p.95)
11 El progresismo urbano puede definirse como el conjunto de políticas de planificación que conciben la ciudad como un instrumento de equidad social, que prioriza el derecho colectivo al espacio urbano por encima de la rentabilidad económica del suelo. Esta idea se vincula a las corrientes reformistas del siglo XX, caracterizadas por subordinar los intereses privados a objetivos de acceso democrático al territorio y la distribución equitativa de los equipamientos y servicios públicos.
12 Carlos María Della Paolera resulta central en el proceso de institucionalización del urbanismo moderno en la Argentina. Desde 1926, Della Paolera venía advirtiendo sobre las consecuencias del crecimiento exponencial y desarticulado de Buenos Aires, caracterizado por su precariedad estructural y por condiciones higiénicas deficientes que se arrastraban desde finales del siglo XIX. En 1932 fue designado como primer titular de la cátedra de Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires y, en paralelo, asumió la dirección del primer plan regulador de la ciudad, que marcó un hito en la formalización de las prácticas de planificación territorial. (Carre,2013)
13 (Rigotti,2014, pp.163)
14 Años más tarde, en 1947, la revista La Arquitectura de Hoy publicó “Le Corbusier. Plan Director para Buenos Aires”, que consolidó la difusión y recepción de las propuestas corbusieranas en el ámbito local (Tabera,2023)
15 El 20 de febrero se había nombrado a Jorge Ferrari Hardoy como Delegado Organizador «para imprimir una nueva modalidad en los estudios, recogiendo la experiencia de similares escuelas extranjeras».109 Con un fuerte compromiso con los temas urbanísticos desde su experiencia en la rue de Sèvres en 1937 colaborando con la propuesta del Plan Director de Le Corbusier, coautor de la propuesta ganadora del concurso sobre Tránsito en Buenos Aires, figura central del fallido proyecto de la División Trazados del Consejo Provincial para la Reconstrucción de San Juan en 1944 de indudable inspiración en la experiencia de la Tennessee Valley Authority (TVA), y luego director de la también fallida aventura de la Oficina del Plan Director de Buenos Aires que culminó con el quiebre de sus relaciones con el maestro, eran presumibles los lineamientos que habría de imprimir a su gestión. (Rigotti,2014, pp.94)
16 (Barreto,2017, p.77)
17 (cuenya,2011,p.27)
18 Los procesos de gentrificación, segregación y periferización operan como mecanismos asociados a la lógica especulativa. La gentrificación desplaza a los sectores populares de áreas centrales a través del incremento del valor del suelo y la transformación del entorno construido; la segregación concentra a la población de bajos ingresos en enclaves periféricos desprovistos de infraestructura adecuada; y la periferización extiende la expansión metropolitana hacia áreas cada vez más alejadas, reproduciendo con ello patrones estructurales de desigualdad territorial.
19 La división de clases como categoría socio-espacial alude a los procesos a través de los cuales las desigualdades sociales se materializan en la morfología urbana, configurando patrones de segregación que tienden a reproducir y profundizar las diferencias socioeconómicas. Este fenómeno se expresa mediante el acceso diferencial al suelo urbano, la concentración de infraestructuras y equipamientos de calidad en determinados sectores y la exclusión territorial de las clases populares, confinadas a áreas con menores niveles de inversión y desarrollo.
Bibliografía
Arancibia, Milena. “Trayectorias habitacionales de las y los jóvenes: construir un hogar propio en el Área Metropolitana de Buenos Aires entre 1999 y 2013.” Última Década N°44, Proyecto Juventudes, 2016, pp. 171-193.
Barreto, Miguel Ángel. “Retorno de la mercantilización de la vivienda social en Argentina. Mirada comparada con períodos recientes.” Revista Pensum, vol. 3, 2017, pp. 73-91.
Basconzuelo, Celia Cristina. “Prácticas participativas en el espacio barrial: su operatividad durante el peronismo.” Avances del Cesor, Año XI, Nº 11, segundo semestre 2014, pp. 59-75.
Canzi, Idir, y Marcelo Markus Teixeira. “A Producao do espaco jurídico-politico da ciudade: uma abordagem a partir da teoría de Henri Lefebvre.” Revista de Direito da Cidade, vol. 9, nº 4, 2017, pp. 1815-1833. ISSN 2317-7721.
Carmona, Rodrigo. “Los distritos económicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como nueva forma de intervención urbana.” Revista de Direito da Cidade, vol. 9, nº 4, 2017, pp. 1862-1883. ISSN 2317-7721.
Carré, Marie-Noëlle, y Leonardo Fernández. “¿El cinturón ecológico? Análisis de una marca urbana que nunca existió.” EURE, vol. 39, nº 117, 2013, pp. 49-68.
Carrizo, Silvina, y Melina Yuln. “Patrimonio arquitectónico en perspectiva geohistórica: la territorialización del noroeste de la provincia de Buenos Aires.” EURE, vol. 40, nº 120, 2014, pp. 73-90.
Castells, Manuel. La cuestión urbana. Siglo XXI Editores, 1972.
Cisterna, Carolina, y Lucía Gisela Matteucci. “La urbanización en Argentina durante el neodesarrollismo. Una lectura desde las rupturas y continuidades con el período neoliberal.” Revista de Direito da Cidade, vol. 7, nº 4, 2015, pp. 1573-1599. ISSN 2317-7721.
Cuenya, Beatriz, y Manuela Corral. “Empresarialismo, economía del suelo y grandes proyectos urbanos: el modelo de Puerto Madero en Buenos Aires.” EURE (Santiago), vol. 37, nº 111, 2011, pp. 25-45. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612011000200002
Grinberg, Silvia. “Etnografía, biopolítica y colonialidad. Genealogías de la precariedad urbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires.” Tabula Rasa, vol. 34, 2020, pp. 19-39.
Harvey, David. The New Imperialism. Oxford University Press, 2003.
Janoschka, Michael. “El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización.” EURE (Santiago), vol. 28, nº 85, 2002, pp. 11-20. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500002
Jemli, Khairi, Jesús Segura Cabañero, y Toni Simó Mulet. “De la praxis situacionista a la Primavera Árabe: retos sociales y urbanos.” European Public & Social Innovation Review, vol. 10, enero 2025, pp. 1-20. doi:10.31637/epsir-2025-586.
Jiménez-Pacheco, P. “Claves epistemológicas para descifrar el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre.” Estoa. Journal of the Faculty of Architecture and Urbanism, vol. 5, nº 8, mayo 2016, pp. 21-28. doi:10.18537/est.v005.n008.03.
Lefebvre, Henri. Le droit à la ville. Anthropos, 1968.
Libedinsky, Marta Alicia. “La excursión escolar en la Ciudad de Buenos Aires (Fines del siglo XIX y segunda década del siglo XX): diálogos histórico-didácticos entre pasado, presente y viceversa.” Tesis de doctorado, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2022.
Marchionni, Franco. “Los paisajes peronistas. El Plan Agrario Nacional Eva Perón 1952 y sus marcas en el territorio.” Revista Márgenes, vol. 12, nº 17, 2015, pp. 14-24.
Martínez, Angely. “Empresarialismo y grandes proyectos urbanos: análisis comparativo de Puerto Madero en Buenos Aires y La Loma en Barranquilla.” Collectivus, Revista de Ciencias Sociales, vol. 5, nº 2, julio 2018, pp. 80-108. doi:10.15648/Coll.2.2018.6.
Novick, Alicia. “Planes y proyectos para Buenos Aires, siglo XX” Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas N°94, 2018
Pesoa, Melisa, y Ana Gómez-Pintu. “Conflictos y negociaciones en la construcción metropolitana. El corredor Oeste del Gran Buenos Aires (1854-1950).” EURE, vol. 46, nº 138, mayo 2020, pp. 47-69.
Pírez, Pedro. “Buenos Aires: la orientación neoliberal de la urbanización metropolitana.” Sociologias, Porto Alegre, vol. 18, nº 42, mayo/ago. 2016, pp. 90-118. https://doi.org/10.1590/15174522-018004204
Ramírez-Casas, Jimena. “Acupuntura para las ventanas rotas. Una reflexión desde la antropología sobre inseguridad y renovación urbana.” Revista de Antropología y Sociología: Virajes, vol. 24, nº 1, 2022, pp. 134-155. https://doi.org/10.17151/rasv.2022.24.1.7
Ramírez Casas, Jimena. “Aproximación etnográfica al espacio público. Usos, tránsitos y transeúntes en Puerto Madero (Buenos Aires).” Revista de la Escuela de Antropología, nº XXI, julio 2018, pp. 339-358. doi:10.35305/revistadeantropologia.v0iXXI.33.
Regalado, Gerardo. “La impronta del promenade architecturale y la naturaleza trivalente del espacio urbano. El caso de Buenos Aires, Argentina.” Arquitextos, año 30, nº 38, enero-diciembre 2023, pp. 35-50.
Rigotti, Ana María. “Las invenciones del urbanismo en Argentina 1900-1960: inestabilidad de sus representaciones científicas y dificultades para su profesionalización.” – 1a ed. – Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Pleneamiento y Diseño; A&P, 2014
Rodríguez, María Carla, y María Mercedes Di Virgilio. “Ciudad de Buenos Aires: políticas urbanas neoliberales, transformaciones socio-territoriales y hábitat popular.” Revista de Direito da Cidade, vol. 6, nº 2, 2014, pp. 323-347. doi:10.12957/rdc.2014.13441.
Rodríguez, María Carla, María Florencia Rodríguez, y María Cecilia Zapata. “Mujeres, inmigrantes y jóvenes: formas de acceso informal al hábitat en la ciudad.” Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), vol. 10, nº 3, sept./dic. 2018, pp. 485-499.
Rua, Sandra. “Estrategias de marketing territorial aplicadas a un gran proyecto urbano desde la perspectiva de sus actores: el caso de Puerto Madero en Buenos Aires.” VII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Montevideo, junio 2015. Barcelona: DUOT, 2015.
Sassen, Saskia. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press, 1991.
Tabera Roldán, Andrés, y Héctor García-Diego Villarías. “Fervor moderno en Buenos Aires. La mirada trasatlántica del Grupo Austral y Horacio Coppola en 1939.” ZARCH, nº 20, junio 2023, pp. 198-211. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.2023207457
Thomasz, Ana Gretel. “Los nuevos distritos creativos de la Ciudad de Buenos Aires: la conversión del barrio de La Boca en el ‘Distrito de las Artes.’” EURE, vol. 42, nº 126, mayo 2016, pp. 145-167.
Thuillier, Guy. “El impacto socio-espacial de las urbanizaciones cerradas: el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires.” EURE, vol. 31, nº 93, agosto 2005, pp. 5-20.
Valença, Márcio Moraes. “Justicia social y la utopía dialéctica: discutiendo con Harvey sobre espacio público.” Revista de Geografia e Ordenamento do Território, nº 3, junio 2013, pp. 231-248.
Vecslir, Lorena, y Pablo Ciccolella. “Relocalización de las actividades terciarias y cambios en la centralidad en la Región Metropolitana de Buenos Aires.” Revista de Geografía Norte Grande, nº 49, 2011, pp. 63-78.
Nota:
La imagen de portada no corresponde a registros fotográficos documentales ni a representaciones empíricamente verificables de los entornos urbanos analizados, sino que han sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial con fines meramente ilustrativos y representativos del contenido temático abordado.
Barrio Padre Mujica, foto: Aleposta – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15734772
Puerto Madero: Foto de Nicolás Flor en Unsplash
TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.
El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –



