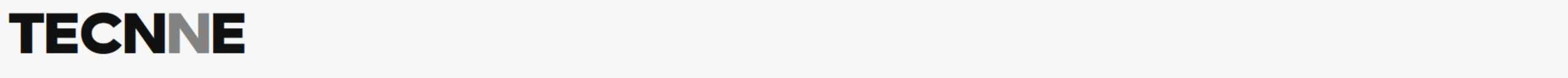La Zona Arqueológica de Teotihuacan, ubicada en el actual estado de México, constituye uno de los asentamientos urbanos prehispánicos más relevantes en términos de planificación territorial, proyección cultural y articulación arquitectónica dentro del ámbito mesoamericano. Su trazado ortogonal se articuló con las características geográficas y topográficas del entorno natural revelando la capacidad organizativa de una sociedad compleja con una estructura política y económica altamente jerarquizada. La influencia de Teotihuacan se extendió más allá de su territorio inmediato, proyectándose hacia diversas regiones del norte y sur del actual México, así como a zonas del altiplano guatemalteco y hondureño. Su reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO, otorgado el 11 de diciembre de 1987, se sustenta en el cumplimiento de los seis criterios culturales establecidos por este organismo internacional.
Orígenes y Consolidación de Teotihuacan como Centro Hegemónico Mesoamericano
El surgimiento de Teotihuacan como asentamiento dominante en la Cuenca de México se remonta al Preclásico Tardío mesoamericano, entre los años 200 a.C. al 100 d.C., cuando se produjo un proceso de desplazamiento poblacional masivo hacia el Valle de Teotihuacan, cuando supera demográficamente a Cuicuilco, hasta entonces el núcleo urbano más relevante de la región.
El crecimiento de Teotihuacan es el resultado de una serie de decisiones colectivas y respuestas adaptativas frente a cambios ambientales, presiones demográficas y oportunidades económicas que encontraron en ese lugar una síntesis funcional y simbólica adecuada. Un elemento determinante en este proceso fue la erupción del volcán Xitle, acontecimiento que habría tenido lugar entre el 50 a.C. y el 100 d.C. La actividad volcánica afectó directamente al sur de la Cuenca, cubriendo de lava una extensa área, incluida la zona de Cuicuilco. La destrucción de la infraestructura habitacional y ceremonial en ese asentamiento forzó la migración de un número considerable de habitantes, quienes buscaron reubicarse en regiones menos expuestas a amenazas geológicas.
El declive de otros centros urbanos menores de la Cuenca también favoreció la concentración demográfica en el Valle de Teotihuacan, cuyas condiciones ecológicas, disponibilidad de recursos hídricos y potencial agrícola resultaban favorables para el asentamiento sostenido de grandes grupos humanos. Hacia el año 400 d.C., la ciudad alcanzó su máximo desarrollo demográfico y territorial, con una población estimada en más de 200.000 habitantes en 22 kilómetros cuadrados.
Pese a los avances en la investigación arqueológica, la identidad étnica de los constructores originales, su lengua y el nombre autóctono de la ciudad, siguen siendo desconocidos. La ciudad fue destruida y abandonada hacia el siglo VIII d.C., en un proceso cuyo carácter aún no ha sido plenamente esclarecido. Desde ese momento, quedó deshabitada, conservando, sin embargo, su estructura monumental y su presencia en el imaginario de las culturas posteriores.
Los aztecas, al descubrir las ruinas de la metrópolis ya desierta, las integraron a su cosmovisión como un lugar sagrado, un punto de origen mítico en el que los dioses habían creado el mundo. La llamaron Teotihuacan, término en náhuatl que puede traducirse como «lugar donde los dioses fueron hechos» o «ciudad de los dioses«, en alusión a su dimensión simbólica y a la magnitud de su arquitectura.
La monumentalidad, la organización urbana y la sofisticación técnica de Teotihuacan generaron un gran impacto en las culturas posteriores que su legado fue reinterpretado como evidencia de una civilización ancestral vinculada al origen divino del mundo. De este modo, la ausencia de una voz original ha sido sustituida por una lectura mítica que ha contribuido a consolidar el valor simbólico y cultural de este sitio en la memoria histórica de Mesoamérica.

Condiciones Geográficas y Estrategia Territorial de Teotihuacan
El emplazamiento de Teotihuacan en un valle de aproximadamente 500 km² proporcionó una base ecológica favorable para el desarrollo de una entidad urbana de gran escala. La diversidad de ecosistemas, que incluían bosques templados de pino y encino en las sierras circundantes, pastizales, y una fértil planicie aluvial irrigada por los ríos San Juan, San Lorenzo y Huixulco constituyó un entorno propicio tanto para la subsistencia agrícola como para la especialización productiva.
En términos agroecológicos, esta configuración permitió el cultivo intensivo de especies fundamentales en la dieta mesoamericana, como maíz, frijol, calabaza, chile y tomate, junto con la recolección de especies silvestres comestibles. A ello se sumaba la crianza de especies animales domesticadas y la explotación en el área lacustre del cercano Lago de Texcoco, de donde se obtenían peces, tortugas y sal, ampliando así la diversidad alimentaria de la población.
Uno de los recursos estratégicos más significativos fue la obsidiana, un vidrio volcánico natural que, debido a sus bordes increíblemente afilados, fue un material crucial para fabricar cuchillos, puntas de flecha y otras herramientas de corte. La proximidad al Cerro de las Navajas, proveedor de obsidiana verde, y al Cerro Olivares, fuente de la variante gris veteada, dotó a Teotihuacan de una ventaja competitiva en la manufactura de herramientas y armas. Estas piezas eran distribuidas a través de redes de intercambio que la conectaban con otros centros mesoamericanos, consolidándola como nodo comercial de alcance suprarregional. La posición estratégica de Teotihuacan en una ruta comercial interregional que articulaba la Cuenca de México con las costas del Golfo, potenciaba su función como centro redistribuidor de bienes.
Además, el entorno ofrecía una variedad de materiales de construcción y cerámica, como arcilla de alta calidad, basalto, tezontle, toba volcánica y andesita, que facilitó el desarrollo arquitectónico del sitio y la estandarización de técnicas constructivas.

Estructura axial y centralidad simbólica en el trazado de Teotihuacan
La configuración urbana de Teotihuacan se articula mediante un sistema compositivo fundado en tres elementos estructurantes: un eje longitudinal que organiza el trazado general, un recinto cívico-ritual central, y un hito visual representado por la Pirámide de la Luna. Esta disposición responde a una lógica de ordenamiento espacial con profundas implicaciones ideológicas.
El eje rector del sistema urbano, la Calzada de los Muertos, constituye el componente axial a partir del cual se organizan las principales estructuras ceremoniales y administrativas. La denominación de esta vía fue acuñada en el Posclásico por los pueblos nahuas, quienes interpretaron los montículos adyacentes como tumbas de antiguos gobernantes, y aunque esta interpretación funeraria no corresponde con los hallazgos arqueológicos, la denominación ha persistido y hoy forma parte de la nomenclatura arqueológica contemporánea.
Construida durante la fase Miccaotli (150–225 d.C.), la Calzada de los Muertos consolidó la estructura urbana definitiva de Teotihuacan. Con una orientación de 15° 25’ al este del norte astronómico, la Calzada de los Muertos vertebra el territorio urbano según un esquema ortogonal. Su trazado, de aproximadamente cinco kilómetros de longitud, se encuentra interrumpido por plazas hundidas que resuelven de forma secuencial los cambios topográficos y modulan el recorrido ritual mediante una alternancia de ascensos y descensos que introduce una experiencia rítmica del tránsito ceremonial, reforzando la direccionalidad y el carácter simbólico del eje.
La Calzada cruza el cauce desviado del río San Juan, en un punto donde el desnivel topográfico entre la Ciudadela en el lado sur y la Pirámide de la Luna en el norte es de 27 metros. Este desnivel fue resuelto mediante un sistema de plazas escalonadas que integran soluciones prácticas de nivelación en estructuras con función ritual. En su interior se hallan templos vinculados al Complejo Calle de los Muertos, así como tramos visibles de canales de drenaje pluvial, que evidencian un conocimiento avanzado en gestión hidráulica.
Una serie de ejes ortogonales secundarios intersectan la calzada principal, configurando una retícula que remite a una lógica de cuadrícula, pero presenta variaciones intencionales que responden a jerarquías funcionales e ideológicas. Entre los complejos adyacentes a la calzada destaca el Gran Conjunto, que posiblemente albergaba funciones vinculadas al almacenamiento, la redistribución y la gestión estatal del comercio.

Arquitectura de Teotihuacan: el sistema talud-tablero
La arquitectura monumental de Teotihuacan, tanto en las estructuras de escala intermedia como en las grandes plataformas piramidales, se caracteriza por la aplicación sistemática del esquema constructivo conocido como talud-tablero. Este modelo formal y estructural constituye uno de los principales referentes del lenguaje arquitectónico teotihuacano.
El talud se define como un plano inclinado cuya función principal es contener la masa de la edificación y distribuir las cargas hacia la base, garantizando la estabilidad estructural. Sobre este plano se inserta el tablero, un paramento vertical delimitado por molduras que enmarca superficies decoradas, generalmente con motivos geométricos o simbólicos. La articulación entre talud y tablero introduce una lógica compositiva que refuerza la monumentalidad de los volúmenes mediante la repetición rítmica de unidades estructurales.
La evidencia arqueológica sugiere que este sistema fue desarrollado en Teotihuacan con un alto grado de formalización, desde donde se difundió hacia otras regiones mesoamericanas. Su adopción y adaptación por culturas como la maya, especialmente en sitios como Uaxactún o Waka’, indica la proyección e influencia del modelo teotihuacano más allá del ámbito local, consolidando su papel como paradigma arquitectónico regional.
La escultura pública que complementa esta arquitectura se inscribe en una estética geométrica y frontal, con representaciones zoomorfas y antropomorfas labradas en monolitos prismáticos. Estas esculturas, asociadas a divinidades acuáticas, símbolos de fertilidad, ciclos temporales y emblemas de autoridad política, refuerzan el carácter ideológico del entorno construido. La Calle de los Muertos articula a lo largo de su recorrido hacia el norte una secuencia de espacios rituales como el Mural del Puma, el Templo de los Animales Mitológicos y el Templo de la Agricultura.

La Ciudadela: dispositivo ceremonial y político de Teotihuacan
La Ciudadela, situada al este de la Calle de los Muertos, constituye uno de los espacios arquitectónicos más complejos y significativos del centro ceremonial. Este recinto fue concebido con fines religiosos, rituales y posiblemente residenciales vinculados al poder político y sacerdotal. Se trata de un cuadrángulo de aproximadamente 400 metros por lado, cuyo interior alberga una vasta plaza central de 44.000 m², delimitada por una plataforma perimetral coronada por quince templos menores. La dimensión de este espacio lo convierte en un escenario idóneo para ceremonias públicas y actos de legitimación política.
En el interior de la Ciudadela se encuentra el Templo de Quetzalcóatl, estructura de planta cuadrada de 65 metros de lado, compuesta por seis cuerpos escalonados. Se destaca por su elaborada decoración escultórica, que introduce un eje visual y simbólico perpendicular al de la Calzada de los Muertos. La ornamentación combina elementos iconográficos de gran complejidad: los tableros exhiben alternancia de cabezas de serpientes emplumadas asociadas a Quetzalcóatl con representaciones del dios Tláloc, deidad vinculada al agua y la fertilidad.
En el fondo se encuentra un complejo arquitectónico de gran relevancia simbólica y constructiva: la Pirámide Adosada y, subyacente a esta, la Pirámide de la Serpiente Emplumada. La Pirámide Adosada, edificada durante la fase Tlamimilolpa ( 225–350 d.C.), consta de cuatro cuerpos escalonados originalmente recubiertos con estuco y pigmentados en tonos rojizos. Esta estructura fue levantada parcialmente sobre una edificación anterior de mayores dimensiones, identificada como la Pirámide de la Serpiente Emplumada, correspondiente a la fase Miccaotli (150–225 d.C.). Esta última, reconocida como el tercer monumento en tamaño del sitio, presenta una articulación arquitectónica basada en siete cuerpos decorados con una iconografía compleja.
Los elementos visuales de esta pirámide incluyen relieves de serpientes emplumadas, dispuestas en alfardas, taludes y tableros, que se representan flotando entre motivos marinos como conchas y caracoles. En los tableros, cada serpiente sostiene sobre el lomo un tocado en forma de cabeza de reptil sin mandíbula, cuyos ojos de obsidiana y anillos frontales fueron erróneamente identificados con la imagen del dios Tláloc. Interpretaciones más recientes vinculan este motivo a la representación de la Serpiente Emplumada como patrona de los gobernantes y mediadora en el mito de creación del tiempo y del calendario mesoamericano.
En el extremo sur de la plaza, se localizan dos conjuntos arquitectónicos residenciales casi simétricos, posiblemente habitados por funcionarios de alto rango, sacerdotes vinculados al culto de la Serpiente Emplumada, o incluso los gobernantes de la ciudad.

El Complejo Calle de los Muertos: espacio político y residencial
El Complejo Calle de los Muertos constituye una unidad arquitectónica cerrada, de planta cuadrangular, de aproximadamente 350 metros por lado, ubicada entre dos de hitos del eje urbano axial: la Ciudadela, al sur, y la Pirámide del Sol, al norte. Este recinto amurallado alberga un denso conjunto de estructuras, entre las que se incluyen plataformas piramidales, plazas, recintos habitacionales y conjuntos de departamentos, todos ellos construidos con materiales de alta calidad y, en muchos casos, decorados con elaboradas esculturas y pinturas murales.
A partir de la fase Tlamimilolpa (ca. 225–350 d.C.), este complejo ha sido identificado como la posible sede del gobierno teotihuacano, además de constituir un espacio residencial asociado a los gobernantes de la ciudad por su ubicación central y su escala monumental.
Entre las edificaciones más relevantes del complejo se encuentran los llamados Edificios Superpuestos, situados en el sector suroeste. Esta estructura revela una práctica arquitectónica recurrente en Teotihuacan: la superposición constructiva de edificaciones a lo largo del tiempo. Las excavaciones arqueológicas han permitido acceder a niveles inferiores, donde es posible observar construcciones anteriores conservados bajo nuevas plataformas.
Otro conjunto destacado es la Plaza Oeste, ubicada hacia el sector noroccidental del complejo, adyacente a la Calle de los Muertos. Su patio principal alberga un templo cuyas fachadas muestran esculturas monumentales de cabezas de felino y motivos florales de cuatro pétalos. Exploraciones estratigráficas han evidenciado una etapa constructiva anterior decorada con cabezas pétreas de serpientes.
El denominado Grupo Viking, en el sector noreste, es especialmente notable por la presencia de dos capas superpuestas de mica descubiertas bajo el piso de uno de los recintos laterales. Cada capa, de aproximadamente seis centímetros de espesor y 29 metros cuadrados de superficie, fue cuidadosamente colocada. Debido al carácter reflectante y térmicamente inerte de la mica, su presencia sugiere una intención específica aún indeterminada.


La Pirámide del Sol: cosmología y monumentalidad constructiva
La Pirámide del Sol es una de las construcciones emblemáticas de Teotihuacan, objeto de múltiples interpretaciones desde el periodo Posclásico. La denominación «tonatiuh itzacual«, o «encierro del Sol«, atribuida por los mexicas, ha contribuido a la identificación tradicional de esta edificación con un culto solar. Sin embargo, investigaciones arqueológicas contemporáneas han cuestionado esta asociación, sugiriendo una vinculación simbólica y ritual con el dios de la lluvia.
Desde esta perspectiva, la pirámide, junto con el sistema hidráulico adyacente y la gran plataforma que la circunda, puede interpretarse como una representación del monte sagrado, entendido en las tradiciones mesoamericanas como un receptáculo cósmico de agua, fertilidad y riqueza.
La Pirámide del Sol fue construida en una única fase durante el periodo Tzacualli (ca. 1–150 d.C.), mediante una operación de gran escala que implicó el uso masivo de tierra y adobe como relleno. Aunque se han identificado en su interior vestigios de construcciones menores anteriores, el volumen principal fue concebido y ejecutado como una unidad formal desde su origen. Su base cuadrada mide aproximadamente 225 metros por lado y su altura alcanza los 65 metros, proporciones que invitan a establecer comparaciones con otras construcciones del mundo antiguo, como la pirámide de Keops en Egipto de 226.5 m por lado y 144.3 m de altura.
Frente a la pirámide se encuentra una plataforma triple, decorada con relieves que representan felinos emergiendo de portales adornados con elementos marinos y plumarios, iconografía que refuerza la asociación entre fauna poderosa y contextos acuáticos rituales.
Al pie de esta plataforma se localiza el acceso a una estructura subterránea singular: una cueva artificial de 103 metros de longitud, excavada a seis metros de profundidad bajo la pirámide. Su recorrido culmina en cuatro cámaras dispuestas en forma de flor de cuatro pétalos. Descubierta en 1971, la cueva había sido profanada en tiempos prehispánicos, cuando se destruyeron los diecinueve muros de piedra y lodo que originalmente sellaban su acceso. A pesar del saqueo, se recuperaron fragmentos de espejos de pizarra y pirita, así como conchas y espinas de peces.

La Pirámide de la Luna: eje simbólico, monte sagrado y centro ritual
La Pirámide de la Luna constituye el cierre visual y ceremonial de la Calle de los Muertos. Este conjunto monumental se articula en torno a la Plaza de la Luna, el espacio urbano más armónico del sitio. Concebida como un escenario ritual de primer orden, la plaza está delimitada por la pirámide principal y trece templos menores, organizados de manera simétrica. En su centro se erige un adoratorio de planta cuadrangular y cuatro escalinatas, mientras que en las inmediaciones de la gran pirámide se localiza una estructura de diez altares que refleja una compleja cosmografía.
El simbolismo de este espacio se ve reforzado por la ubicación de la pirámide frente al Cerro Gordo, una elevación natural que actúa como telón de fondo y acentúa la interpretación de la edificación como una representación del monte sagrado, concepto recurrente en la arquitectura ritual mesoamericana. Aunque en el Posclásico fue conocida como metztli itzacual («encierro de la Luna»), las evidencias arqueológicas apuntan a una consagración original a la diosa del agua y la fertilidad, como lo sugieren las esculturas monumentales halladas en la plaza, dos de las cuales representan a esta deidad.
Las investigaciones arqueológicas han identificado siete etapas constructivas superpuestas de la pirámide, iniciadas en la fase Tzacualli (1–150 d.C.) y concluidas en la fase Xolalpan (350–550 d.C.), cuando la estructura alcanzó su forma final, con una base de 140 por 150 metros y una altura superior a los 45.8 metros.
La edificación se compone de cuatro cuerpos en talud, antecedidos por una plataforma adosada de cinco cuerpos escalonados, que refuerza la monumentalidad del conjunto y su impacto visual desde la plaza.

El Conjunto del Quetzalpapálotl: arquitectura palaciega
Situado en la esquina suroeste de la Plaza de la Luna, el Conjunto del Quetzalpapálotl constituye uno de los ejemplos de arquitectura palaciega en Teotihuacan. Se accede a través de una escalinata adornada con una cabeza de serpiente, que conduce a un amplio pórtico reconstruido en la década de 1960 en base en datos arqueológicos sólidos.
El núcleo del conjunto lo constituye el Patio del Quetzalpapálotl, una de las residencias más lujosas de Teotihuacan, también reconstruida parcialmente en el siglo XX. El patio está delimitado por una serie de pilastras esculpidas y policromadas, que presentan incrustaciones de obsidiana y motivos de aves mitológicas dispuestas tanto de frente como de perfil. Estas representaciones están enmarcadas por un intrincado sistema visual de ojos, caracoles, plumas, flamas y resplandores, elementos asociados al poder, el calendario y la fertilidad. Las pilastras poseen perforaciones en las esquinas, que pudieron haber sostenido tapices ceremoniales. En la parte superior del conjunto destacan las almenas decorativas con el glifo del año teotihuacano.
En un nivel inferior, pero contemporáneo al conjunto principal, se encuentra el Patio de los Jaguares. Su templo principal incorpora una serie de crótalos de serpiente esculpidos, dispuestos al pie de la escalinata, símbolo asociado con la fertilidad agrícola y el inframundo. Los pórticos del sector norte del patio presentan taludes decorados con pinturas murales que muestran felinos adornados con penachos de plumas verdes, cuyas siluetas exhiben trompetas de caracol marino y conchas sobre el cuerpo.
Finalmente, mediante un túnel, se puede ingresar a la Subestructura de los Caracoles Emplumados, un edificio más antiguo que fue deliberadamente sepultado con toneladas de piedra y tierra durante la construcción del Conjunto del Quetzalpapálotl. Tras ser liberado por los arqueólogos, reveló una plataforma decorada con aves verdes que emanan agua y gotas desde el pico. Sobre esta plataforma se erige un templo adornado con bajorrelieves de flores y caracoles, retomando de forma estilizada la iconografía acuática presente en otros sectores del conjunto.

Vida cotidiana y arte en Teotihuacan
Teotihuacan albergaba una extensa red de complejos residenciales que revela aspectos fundamentales de la vida cotidiana de sus habitantes. Se han identificado más de 2.000 unidades habitacionales distribuidas a lo largo del tejido urbano, organizadas en torno a patios centrales que funcionaban como núcleos de distribución espacial y articulación social.
La configuración arquitectónica de estos conjuntos residenciales evidencia una concepción del habitar centrada en la vida exterior. El patio, como elemento estructurante, permitía la integración de actividades domésticas, rituales menores y relaciones comunitarias en un entorno semipúblico. En esta disposición arquitectónica, la distinción entre interior y exterior se diluye en favor de una lógica de uso extensivo del entorno inmediato.
Numerosos complejos conservan pinturas murales de notable valor iconográfico y técnico. Uno de los ejemplos más representativos es el conjunto conocido como el Palacio de Tepantitla o Palacio de la mariposa emplumada, cuyas pinturas ofrecen valiosos indicios sobre las prácticas estéticas, religiosas y simbólicas de sus habitantes. Representaciones, ejecutadas con precisión en el uso del color, el trazo y la composición, articulan narrativas visuales complejas que integran elementos mitológicos, cosmogónicos y sociales.
Conclusión
El análisis de Teotihuacan permite comprender la complejidad técnica el carácter formal de esta civilización y la profundidad simbólica que organizó su espacio urbano, su arquitectura y sus expresiones artísticas. La estructuración de la ciudad en torno a ejes visuales y rituales y la integración del paisaje natural como parte constitutiva del orden construido, revela una concepción del entorno que trasciende lo funcional y se inscribe en una lógica cosmológica.
El modelo urbano basado en la axialidad, la monumentalidad del sistema piramidal y la aplicación del principio talud-tablero consolidan un lenguaje arquitectónico coherente, que influyó en múltiples culturas mesoamericanas.
El desconocimiento del nombre original, la pérdida de la lengua y de los registros históricos directos de sus constructores, acentúa el carácter enigmático de Teotihuacan, constituyendo un testimonio de la capacidad de una sociedad para materializar una visión compleja del mundo, en la que se articulan política, religión, naturaleza y arte.
©MG

Cronología de Teotihuacan
Preclásico (2500 a.C. – 150 d.C.)
300 – 100 a.C.: Teotihuacan supera a Cuicuilco como el mayor asentamiento en la Cuenca de México en número de habitantes. Cuicuilco tenía aproximadamente 20.000 habitantes.
150 – 1 a.C. (Fase Patlachique): El asentamiento de Teotihuacan alcanza una extensión de 6 a 7 km² y una población de entre 20.000 y 30.000 personas. Tres cuartas partes de la población de la Cuenca de México emigran al Valle de Teotihuacan, posiblemente debido a las erupciones del Xitle.
Clásico (150 d.C. – 650 d.C.)
1 – 150 d.C. (Fase Tzacualli): Teotihuacan alcanza los 20 km² de superficie y 80.000 habitantes. Se construyen las primeras etapas de las pirámides del Sol y de la Luna, así como una veintena de plazas con tres templos.
150 – 225 d.C. (Fase Miccaotli): La ciudad se extiende por 20 km² y alberga cerca de 85.000 habitantes. Se construye la Calzada de los Muertos y la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Teotihuacan se transforma en una verdadera ciudad, planificada con un diseño urbano ortogonal definido por la Calzada de los Muertos (eje norte-sur) y la desviación del río San Juan (eje este-oeste). Se caracteriza por la arquitectura talud-tablero.
225 – 350 d.C. (Fase Tlamimilolpa): La ciudad mantiene una extensión de 20 km² y una población de alrededor de 90.000 habitantes. La mayoría de los conjuntos de departamentos pertenecen a esta fase y a la siguiente. Se construye la Pirámide Adosada en la Ciudadela. El Complejo Calle de los Muertos se convierte posiblemente en la sede del gobierno teotihuacano. Se evidencia la presencia de Teotihuacan, sus productos, símbolos y estilo artístico en toda Mesoamérica.
350 – 550 d.C. (Fase Xolalpan): Teotihuacan alcanza su máximo esplendor con 20 km² de superficie y 100.000 habitantes, convirtiéndose en la sexta ciudad más grande del mundo. Se completa la última etapa de la Pirámide de la Luna.
550 – 650 d.C. (Fase Metepec): La ciudad disminuye ligeramente a 19 km² y 70.000 habitantes. El arte se vuelve más complejo. Al final de esta fase, las sedes y los símbolos del poder estatal son destruidos y quemados violentamente. Teotihuacan es destruida y abandonada por sus habitantes alrededor del siglo VIII.
Época Posterior al Abandono
Siglos XV y XVI: A la llegada de los españoles, los mexicas consideran Teotihuacan como el lugar de la creación del Quinto Sol y creen que las pirámides fueron obra de dioses o gigantes. Utilizan las ruinas como santuario y oráculo, exhumando reliquias para enterrarlas en el Templo Mayor de Tenochtitlan.
Hacia 1675 (Siglo XVII): Carlos de Sigüenza y Góngora realiza la primera excavación arqueológica en Teotihuacan.
Entre 1736 y 1744 (Siglo XVIII): Lorenzo Boturini inspecciona las ruinas y encarga un mapa.
Finales del Siglo XVIII: Guillermo Dupaix recorre el sitio y registra sus principales monumentos.
Siglo XIX: Diversos viajeros visitan Teotihuacan. Durante el imperio de Maximiliano, un equipo franco-mexicano elabora el primer plano preciso y realiza excavaciones estratigráficas. Leopoldo Batres (1884, 1886) descubre los murales del Templo de la Agricultura, y Désiré Charnay excava los Edificios Superpuestos.
1905 – 1910 (Siglo XX): Leopoldo Batres excava y reconstruye la Pirámide del Sol bajo el auspicio de Porfirio Díaz.
1917 – 1922 (Siglo XX): Manuel Gamio lleva a cabo un proyecto antropológico integral del valle.
Décadas posteriores del Siglo XX: Diversos arqueólogos como Sigvald Linné, Alfonso Caso, Pedro Armillas, Laurette Séjourné, William T. Sanders, René Millon, Bruce Drewitt, George Cowgill e Ignacio Bernal realizan excavaciones y estudios, incluyendo la reconstrucción de la Calzada de los Muertos y la elaboración de planos detallados de la ciudad.
Décadas recientes del Siglo XX: Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama realizan importantes hallazgos en las pirámides de la Serpiente Emplumada y de la Luna, incluyendo entierros y ofrendas.
11 de diciembre de 1987: Teotihuacan es incorporada a la lista de sitios Patrimonio Mundial por la UNESCO.
2009: Se exhiben por primera vez 70 piezas arqueológicas del «Barrio Zapoteca» (Tlailotlacan) en el ex museo de la zona, conmemorando los cien años de investigaciones.
–
Fotografías:
Portada: Foto de Anton Lukin en Unsplash
Teotihuacan © Diego Delso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30702127
La Ciudadela hacia el norte ©Wolfgang Sauber – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4201011
Pirámide del sol aérea ©Ricardo David Sánchez – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28728089
Calzada de los muertos © Diego Delso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30702046
Calzada de los muertos © Diego Delso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30702091
Piramide del sol ©Gorgo – Photo taken by author, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1034620
Pirámide de la luna ©Diego Delso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30702108
Santuario de la serpiente emplumada ©Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35169064
Palacio del Sol visto desde la Pirámide del Sol ©Juan Carlos Fonseca Mata – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80038552
Bibliografía
Barnes, Trenton. «Teotihuacan.» Grove Art Online. 2003; Accessed 25 Apr. 2025. https://www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-7000083844.
López Luján, Leonardo. “Teotihuacan, estado de Mexico. La ciudad de los dioses” Arqueología mexicana, ISSN 0188-8218, Vol. 13, Nº. 74, (2005) pp.76-83
Manzanilla, Linda. “Agrupaciones sociales y gobierno en Teotihuacan, Centro de México” En A. Ciudad Ruiz; M.ª J. Iglesias Ponce de León y M.ª del C. Martínez Martínez (eds.), Reconstruyendo la ciudad maya: el urbanismo en las ciudades antiguas. Publicaciones de la S.E.E.M. (6). Madrid, España: Sociedad Española de Estudios Mayas. (2001) pp. 461-482.
Miró Sardá, Juan. “Teotihuacan: en busca del diálogo perfecto entre ciudad y naturaleza” Ciudades 12 (2009) pp. 49- 66
Moragas Segura, Natàlia “Investigaciones en Teotihuacan: redefiniendo los viejos problemas” Boletin Americanista Núm. 55 (2005) pp.191-203
Ortega Cabrera, Verónica «El patrimonio arqueológico de Teotihuacán. Responsabilidad social». Arqueología Mexicana, XI (64), Ciudad de México: INAH-Raíces (2003), pp. 58-61.
Ortega Cabrera, Verónica; Edith Vergara Esteban; Enrique Raymundo del Castillo Gómez. “La historia tras el nombre de Teotihuacan. Aproximaciones históricas y observaciones solares” Cuicuilco Revista de ciencias antropológicas número 80, enero-abril, (2021), pp. 271-294
Uriarte, María Teresa “Teotihuacán y Bonampak. Relaciones más allá del tiempo y la distancia” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, XXVII (86): México: Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 2005, pp. 5-27.
TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.
El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –